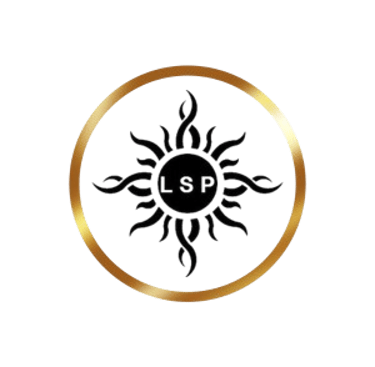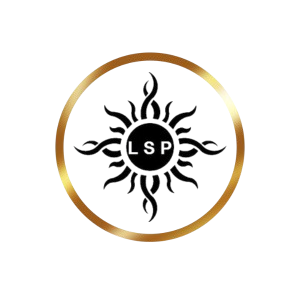Cosmos
"Hay demasiados libros que prescinden del mundo y al mismo tiempo pretenden describírnoslo. Este olvido nihilista del cosmos me parece más determinante que el olvido del ser. Los monoteístas han entronizado un libro que pretendía decir la totalidad del mundo. Para ello han ignorado muchos libros que expresaban el mundo de forma distinta a la de ellos. Se ha instalado una inmensa biblioteca entre los hombres y el cosmos, la naturaleza, lo real". -Michel Onfray
FILOSOFÍA
Onfray
3 min read
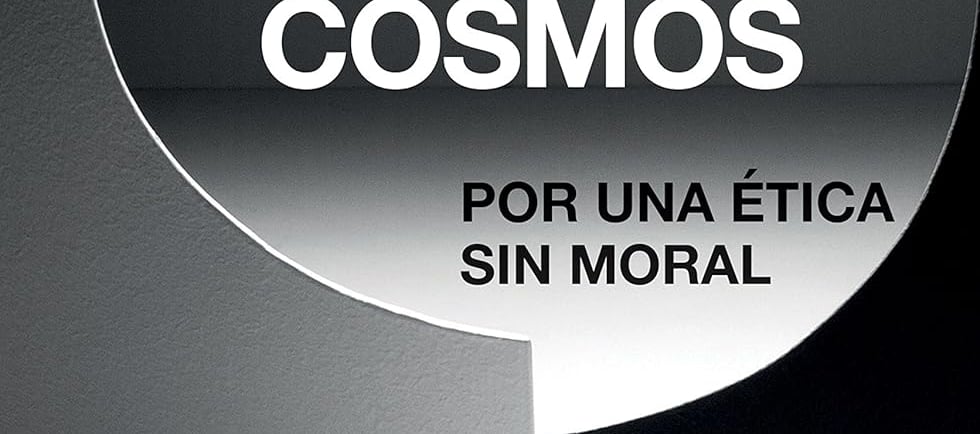
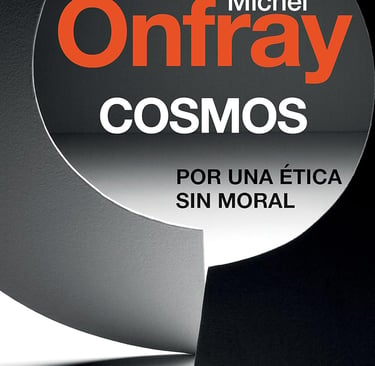
"Cosmos: La Mística Materialista de Michel Onfray y su Genealogía Hedonista"
La obra Cosmos (2015) de Michel Onfray irrumpe como un tratado filosófico que reconfigura la ontología materialista mediante una sinfonía de erudición poética y sensualidad fenomenológica. En esta summa de 400 páginas —traducida al español en 2018 con notable fidelidad al lirismo original—, Onfray teje una crítica radical a las metafísicas trascendentes, desde Platón hasta Kant, proponiendo en su lugar una ética inmanente donde el universo, despojado de teleología divina, se revela como fuente última de sentido. Su proyecto, inscrito en la estela de Epicuro, Lucrecio y el Nietzsche dionisíaco, aspira a restituir al cuerpo su dignidad epistémica y al cosmos su sacralidad atea.
Genealogía de un Hedonismo Cósmico
Onfray articula su discurso en tres movimientos dialécticos:
El cielo como abismo democrático: Retomando a Lucrecio (De rerum natura), Onfray contempla la bóveda celeste no como jerarquía teológica (como en el Pseudo-Dionisio), sino como campo de fuerzas materiales donde "los átomos bailan su eternidad sin testigos". La astronomía deviene aquí ejercicio de humildad spinozista: el hombre, mero "efecto local de entropía" (parafraseando a Sartre), halla libertad en la aceptación de su insignificancia cósmica.
La tierra como matriz del goce: Frente al desprecio somático del platonismo cristiano —que Onfray denuncia como "ascética negadora de la physis"—, la naturaleza emerge como espacio de comunión sensorial. Al evocar los viñedos de Borgoña o los bosques normandos, el filósofo practica una fenomenología gustativa que hunde sus raíces en Montaigne y los libertinos barrocos (Cyrano de Bergerac, Sade), celebrando el tacto de la arcilla o el aroma de la tormenta como actos de resistencia contra el nihilismo contemporáneo.
El cuerpo como santuario laico: En diálogo polémico con el idealismo kantiano y su desdén por lo empírico, Onfray exalta la carne como locus del conocimiento verdadero. El banquete epicúreo, el éxtasis amatorio o la fatiga del caminante —ilustrados con la precisión de un Zola o un Bataille— son elevados a categorías filosóficas. Esta reivindicación del dionisismo nietzscheano desemboca en un manifiesto: la muerte, lejos de ser tragedia (como en Heidegger), es condición necesaria para la intensificación del presente.
Contrapuntos Filosóficos y Vigencia
La potencia de Cosmos reside en su habilidad para entrelazar tradiciones disímiles:
Del panteísmo estoico (Marco Aurelio) recupera la noción de sympatheia cósmica, pero despojada de logos providencial.
A Schopenhauer le debe la crítica al ascetismo, aunque rechaza su pesimismo mediante la afirmación gozosa de la Voluntad de poder.
Con Deleuze comparte el elogio de los "cuerpos sin órganos", pero añadiendo un hedonismo concreto ausente en el autor de El Anti-Edipo.
En la era del capitaloceno —donde la tecnociencia aliena al sujeto de su corporeidad—, la obra de Onfray adquiere urgencia crítica. Su llamado a una ecología hedonista (cuidar la tierra porque deleita, no por imperativo moral) resuena ante colapsos ecológicos, mientras su materialismo sensual ofrece antídoto contra la desublimación represiva diagnosticada por Marcuse.
Conclusión: El Filósofo como Artista Cósmico
Cosmos trasciende el ensayo filosófico al operar como performance literario: su prosa —voluptuosa como un lienzo de Monet, rigurosa como un teorema— encarna la ética que predica. Al fundir poesía (Rimbaud), ciencia (Faraday) y filosofía (Cioran), Onfray actualiza la sentencia de Nietzsche: "Debemos convertir en arte la existencia para no perecer ante la verdad". Su obra no es un sistema, sino un jardín de senderos sensoriales donde el lector, al perderse, reencuentra el estremecimiento de existir.
"El universo no canta ni llora: existe. Y esa existencia, muda e indiferente, es el único milagro que nos es dado habitar" —esta frase condensa el pathos de un pensamiento que, en su negación de lo trascendente, descubre lo sagrado en lo inmediato.
Epílogo crítico: Si acaso Cosmos peca de omisiones —escaso engagement con la física cuántica o el giro ontológico post-humano—, su grandeza yace en recordarnos que, antes que animales simbólicos (Cassirer), somos criaturas de tierra y estrellas, condenadas a la dicha de sentir.